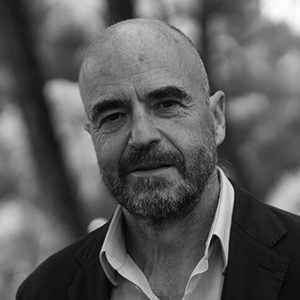IESE Insight
Para tomar mejores decisiones, huye de los extremos
Liderar hoy exige navegar zonas grises. Más allá del blanco o negro, he aquí algunas claves económicas que conviene recordar para tomar decisiones razonadas.
Vivimos en un entorno empresarial que premia las respuestas rápidas y las narrativas simples. Pero los grandes retos estratégicos no se resuelven en blanco o negro, sino que exigen moverse con soltura entre los grises.
En un contexto empresarial cada vez más marcado por la polarización y la urgencia de actuar, El gris importa –el libro basado en el pódcast del profesor del IESE Javier Díaz-Giménez, junto con Miguel Ors y Pedro Artiles– propone pensar con matices. Y, para ello, los autores animan a directivos, empresarios y emprendedores a apoyarse en la teoría económica. Así lo explican:
El auge del proteccionismo
En los años ochenta, ante la competencia japonesa, la industria automovilística de EE. UU. vivió una grave crisis. Pero en lugar de encerrarse, se adaptó: Honda abrió plantas en Ohio y los fabricantes locales mejoraron sus procesos. El resultado: coches mejores y más baratos.
Hoy, frente a la eficiencia de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, Estados Unidos y Europa han levantado muros arancelarios. La reacción se apoya en argumentos medioambientales, geopolíticos o de seguridad…, pero a menudo responde más al miedo que a la estrategia. ¿No sería más racional aprovechar los recursos liberados que ofrece esta nueva oferta china para acelerar la transición energética y ampliar infraestructuras de recarga locales?
El proteccionismo puede parecer políticamente atractivo, pero termina deprimiendo el desarrollo y el bienestar. La solución no es levantar muros, sino diseñar puentes que permitan adaptarse a un mundo en constante evolución.
Estamos pasando de un orden liberal, donde “prohibir estaba prohibido”, a otro donde las regulaciones se multiplican y el espacio para innovar se divide. Frente a esta deriva, conviene recordar que la teoría de la ventaja comparativa no ha caducado: aunque sea innegable que la competencia internacional produce perdedores locales, la mayoría de los ciudadanos y de los consumidores locales se benefician de esa competencia.
La evidencia empírica indica que sería un error desmantelar la globalización y refugiarnos en la autarquía. Lo que hay que hacer es todo lo contrario: fomentar la interdependencia e incentivar la innovación con los incentivos que crean los mercados competitivos.
Conviene recordar que el crecimiento no puede planificarse como si fuera un proceso lineal. El crecimiento no se parece a la levadura. Se parece a las setas. Aparece cuando se dan ciertas condiciones. Las organizaciones más innovadoras y los países más innovadores no son los que regulan cada paso, sino los que crean las condiciones para que surjan cosas inesperadas. Reducen las barreras, facilitan la experimentación y toleran el error. Y cuando surge algo que funciona –como las setas–, intentan escalarlo.
¿Cómo generamos valor?
Todos disponemos del mismo recurso básico: el tiempo. Veinticuatro horas, que en realidad son catorce, cada día. La pregunta no es cuánto tiempo tienes, sino cómo lo conviertes en valor. Y no en cualquier valor, sino en algo valioso que los demás estén dispuestos a comprar.
Aquí entra en juego la productividad. En el mercado global, la diferencia entre un sueldo de 3.500 euros y uno de 1.000 no suele deberse al esfuerzo, ni siquiera al talento, sino a al valor que crea ese trabajo realizado. Por eso, si queremos elevar el nivel de vida de nuestras organizaciones o de nuestros países, no basta con trabajar más: hay que trabajar mejor. Y eso requiere educación adecuada, tecnología útil, estructuras organizativas que permitan que el talento florezca y entornos que no penalicen el error, sino que aprovechen los errores para aprender.
Los salarios dignos no se decretan: se construyen; a través de trabajos de alto valor añadido, que a su vez dependen de la capacidad de cada persona, de cada empresa o de cada país de convertir el tiempo en algo valioso los demás.
Aunque el tiempo sea el recurso más democrático, las formas de asignar ese tiempo son muy desiguales. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades para transformarlo en valor. Por eso, hablar de incentivos no es frívolo. Las personas responden a señales: si en una sociedad se premia más la seguridad que la creatividad, si emprender se penaliza con la burocracia o con las sospechas, si opositar se considera la mejor opción para los que tienen más talento… no debería sorprendernos que el talento termine desperdiciado y que los talentos terminen enterrados.
Este problema no es solo individual: es una gran ineficiencia colectiva. El crecimiento económico de un país, o la competitividad de una empresa, depende en buena medida de dónde y cómo se asigne el talento y de cómo y cuánto se transforme en valor.
Liderar para el largo plazo
Lejos de ser una entelequia ideológica, el mercado es un mecanismo descentralizado que, cuando funciona sin fallos, nos permite asignar los recursos escasos de la forma más eficiente. Los precios transmiten información, agregan señales dispersas y permiten coordinar millones de decisiones sin necesidad de un planificador central. En mercados bien estructurados, nadie puede subir precios sin perder clientes, y nadie puede despilfarrar recursos sin terminar quebrando.
Sin embargo, el mercado nunca va a decirnos cuál es el nivel óptimo de desigualdad en una sociedad. Este dependerá de lo que esa sociedad decida democráticamente. En este punto, resulta especialmente esclarecedora la reflexión del filósofo John Rawls. ¿Cómo querríamos que la sociedad estuviera organizada si no supiéramos qué posición íbamos a ocupar en ella, es decir, si debiéramos pronunciarnos con los ojos tapados detrás del “velo de la ignorancia”?
La riqueza no cae del cielo, y tampoco se redistribuye sola. Se genera allí donde se crean los incentivos que nos permiten convertir nuestra dotación de tiempo en valor. Y se distribuye allí donde las instituciones lo permiten sin frenar la innovación.
Esta tensión entre eficiencia y equidad define muchos de los desafíos actuales. Por ejemplo, si queremos tomarnos en serio la descarbonización, los países desarrollados no tendrán más remedio que aceptar una reducción de los niveles de vida de sus ciudadanos, al menos en el corto plazo. Esto generará resistencias, pero las sociedades prósperas deberían ser capaces de diseñar mecanismos para compensar a los más vulnerables. No hacer nada no es opción: un incremento de cinco o seis grados sobre los niveles preindustriales haría probablemente imposible la civilización tal y como la conocemos y sería un riesgo existencial para la humanidad.
Además, estamos a las puertas de una nueva revolución productiva. Una en la que la riqueza podría generarse no por el trabajo humano, sino por los algoritmos y los robots. La gran pregunta ya no es tecnológica, sino política: ¿cómo vamos a repartir el valor que creen las máquinas y las inteligencias artificiales? ¿Vamos a repartirlo o a concentrarlo? ¿Vamos a utilizarlo para financiar sociedades más inclusivas o para ampliar las desigualdades?
Esas son las preguntas que formulan Javier Díaz-Giménez, Miguel Ors y Pedro Artiles en El gris importa.
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: