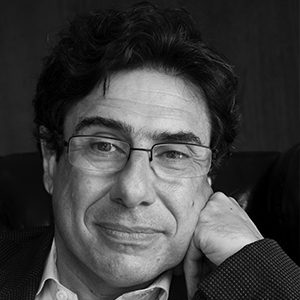IESE Insight
Cinco pasos urgentes para lograr que la IA genere empleo en Europa
Así pueden empresas y gobiernos aprovechar todo el potencial de esta revolución. Quien no actúe ya, se quedará atrás.
Por Philippe Aghion
Coganador del premio Nobel de Economía en 2025
La inteligencia artificial (IA) es una revolución tecnológica ineludible. Su impacto en la economía, empleo, servicios públicos, medioambiente, información, cultura y sociedad será inmenso, ahora y aún más en el futuro. Eso, por sí solo, no debería suscitar ni alarmismo ni euforia. Más bien debería inspirar a empresas y gobiernos a movilizar sus recursos colectivos para acelerar su adopción y despliegue, atendiendo las necesidades individuales y sociales a partir de unos principios y valores compartidos.
Así lo apunta el informe IA: notre ambition pour la France, que he elaborado junto con Anne Bouverot, presidenta de la École Normale Supérieure, para la Comisión de Inteligencia Artificial del Gobierno francés. En él, ofrecemos 25 recomendaciones clave para que Francia –y Europa– aumente su inversión en formación, innovación, potencia computacional, acceso a datos e I+D para no dejar pasar las oportunidades de esta revolución. El informe sirvió de base para la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial celebrada en París en febrero de 2025.
En este artículo, presento mi visión sobre la inteligencia artificial y propongo algunas recomendaciones que considero urgentes si aspiramos a tener un papel activo en la evolución de esta tecnología. Me centro en tres áreas clave: empleo, productividad y crecimiento. Desde un optimismo prudente, sostengo que la IA puede tener un impacto positivo en estos tres ámbitos, siempre que vaya acompaña de las políticas adecuadas.
¿Quién teme aún a la Inteligencia Artificial?
En el imaginario popular persiste la idea de que la IA acabará sustituyendo todos nuestros trabajos. Este temor se amplificó en 2013 con un artículo viral de Carl Benedict Frey y Michael Osborne que alertaba de que el 47% del empleo en Estados Unidos estaba en riesgo de ser reemplazado por la computarización en un plazo de diez a veinte años. No ha sido así.
Mi investigación cuestiona la idea de que la automatización impulsada por la inteligencia artificial perjudica al empleo. Al contrario, defiendo que la IA ofrece un gran potencial para crear nuevos puestos de trabajo y mejorar la productividad.
En un estudio que realicé con Ben Jones y Chad Jones, simulamos la capacidad de la IA para automatizar tareas. Cuando se automatiza la producción de bienes y servicios, se suele reemplazar trabajo humano por capital físico, o sea, por más máquinas. Pero esto solo es una parte de historia. La IA no solo facilita la producción de bienes y servicios, sino también la generación de ideas, gracias a su capacidad para imitar, aprender y automejorarse. Esto puede aumentar la productividad laboral sin necesidad de un mayor capital físico. De hecho, es posible automatizar una gran parte del trabajo humano sin cambiar la cuota de mano de obra.
Esta idea está en línea con el famoso axioma de Baumol, que sostiene que la cuota de mano de obra puede seguir siendo significativa incluso en sectores altamente automatizados, como la industria manufacturera o la agricultura. Según Baumol, “el crecimiento no está determinado por lo que se nos da bien, sino por lo que es esencial pero difícil de mejorar”. Así, aunque la automatización avance, predice que seguirá habiendo una proporción constante y positiva de mano de obra en aquellas tareas esenciales que siguen requiriendo una contribución humana sostenida.
En este sentido, un análisis micro de Erik Brynjolfsson y otros autores ilustra cómo la IA puede empoderar a los trabajadores. El estudio se llevó a cabo en una empresa estadounidense del índice Fortune 500 que empleaba a agentes de atención al cliente en Filipinas. La compañía desplegó una herramienta de IA generativa para ayudarlos a responder las preguntas de los clientes a través de un chat. De los 5.179 agentes estudiados, solo algunos tuvieron acceso a la herramienta, lo que permitió comparar la productividad de ambos grupos.
Los agentes que usaron la herramienta de IA resolvieron un 14% más de consultas por hora. Además, los clientes atendidos por estos agentes mostraron mayores niveles de satisfacción y fueron menos dados a pedir la intervención de un supervisor, en comparación con los atendidos por agentes sin asistencia de IA. Otro dato revelador: entre los agentes con menor cualificación y experiencia, la ganancia de productividad alcanzó el 35%.
Cuando se habla de IA y empleo, suele aparecer el fantasma del incremento de la desigualdad. Es posible que, con el avance de la IA, las empresas tiendan a contratar a trabajadores altamente cualificados en detrimento de los menos cualificados, perpetuando así la brecha. Pero el estudio de Brynjolfsson ofrece una réplica reveladora. En la empresa analizada, la IA ayudó a los nuevos empleados y a los de menor rendimiento a ponerse al día más rápido. Además, los menos experimentados terminaron siendo incluso más productivos que sus compañeros con más trayectoria.
Esa es la extraordinaria cualidad de la IA generativa: imita las acciones de los mejores empleados, lo que permite que incluso quienes parten con menor productividad puedan mejorar su rendimiento hasta igualar o superar al de sus compañeros más experimentados.
Del miedo a perder el trabajo a la redefinición de las tareas
En otro estudio con Céline Antonin (Sciences Po), Simon Bunel (Banco de Francia) y Xavier Jaravel (London School of Economics), comparamos las contrataciones de dos firmas francesas idénticas y observamos que la que se había automatizado había creado más empleo. Aunque parezca paradójico –ya que la automatización implica la sustitución de personas por máquinas–, las empresas que se automatizan son más productivas: producen más barato y/o con mejor calidad al mismo coste y, cuando sube la demanda por ese producto mejor y/o más barato, aumentan su tamaño de mercado, lo que las lleva a contratar más.
Esta dinámica se repite una y otra vez. Cuando se automatizan las ventas, estas aumentan y, con ellas, el empleo. Por eso me opongo a la idea de imponer impuestos a los robots: gravar fiscalmente a una empresa por ser más productiva no hace sino inhibir la contratación.
Ahora estamos replicando ese estudio en Dinamarca, comparando empresas similares que en unos casos adoptan la IA y en otros no. De nuevo, y por las mismas razones, se confirma el impacto positivo de la IA en el empleo.
Obviamente, el impacto no afecta igual a todos los trabajos y profesiones. Por eso, es clave desglosar las tareas de cada trabajo y analizar cuáles enfrentan un riesgo bajo, medio o alto de ser sustituidas por la IA. Hasta ahora, muchas tareas directivas muestran un riesgo bajo de sustitución. Cuando existe, suele concentrarse en las tareas más rutinarias, lo que libera tiempo para actividades más creativas y de mayor valor añadido. Una buena noticia para los directivos.
Puede que la IA no siempre genere más empleo –como ocurre con los ayudantes administrativos o los secretarios jurídicos–, pero eso no significa que esos puestos vayan a desaparecer. Más bien plantea la necesidad de replantear sus funciones, ya que algunas tareas se volverán prescindibles. Así como la automatización puede impulsar el empleo al aumentar la demanda del producto, la mayoría de las habilidades laborales se benefician de la IA gracias a estos efectos de escala.
Es una distinción clave: la IA puede poner en riesgo ciertas tareas, pero no generar un desempleo masivo. Este temor no es nuevo. Ya en el siglo XIX, los obreros ingleses del movimiento ludita sabotearon las máquinas por miedo a perder su empleo. Como en tantas otras disrupciones tecnológicas, el miedo suele ser más inquietante que la realidad.
Productividad y crecimiento de la economía
Hablemos ahora del potencial de la IA en productividad y crecimiento económico. En un artículo reciente, el nobel de economía Daron Acemoglu, del MIT, estima que las ganancias macroeconómicas de la IA serán modestas en los próximos diez años. Según sus cálculos, el PIB aumentaría entre el 1,1 y el 1,6%, mientras que la productividad crecería apenas un 0,05% anual. Según Acemoglu, el impacto de la IA será mucho menos revolucionario de lo que se pregona.
Sin embargo, Aidan Toner-Rodgers, también del MIT, ha demostrado que las ganancias pueden ser mucho mayores en otros escenarios de la IA. En un estudio sobre un laboratorio estadounidense de I+D que introdujo una herramienta de IA para automatizar parcialmente el proceso de ensayo y error en el descubrimiento de nuevos materiales, los resultados fueron contundentes: los investigadores asistidos por IA descubrieron un 44% más de materiales, lo que se tradujo en un aumento del 39% en las patentes registradas, del 17% en la innovación de productos derivados y de entre el 13 y el 15% en la eficiencia de la actividad investigadora.
¿Pueden extrapolarse esos resultados a nivel micro a beneficios más amplios? Para averiguarlo, comparé, junto con Simon Bunel, del Banco de Francia, la trayectoria de crecimiento de otras revoluciones tecnológicas, como el auge de la electricidad en Europa durante los años veinte o el avance de la tecnología digital en Estados Unidos a finales de los noventa y principios de los 2000. Al analizar estos dos patrones históricos, estimamos que la productividad impulsada por la IA podría crecer entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales anuales, siguiendo el patrón de las TIC y la electricidad, respectivamente.
Ambas cifras se encuentran dentro del rango de ganancias “modestas” que proyecta Acemoglu, pero yo no calificaría de “modesto” el impacto que tuvieron sendas revoluciones tecnológicas. Debemos tener en cuenta el desfase que existe entre la introducción de una tecnología y el momento en que su impacto se nota realmente, ya sea en la reorganización del trabajo o en los cambios sistémicos que esta provoca.
Ateniéndome a mi observación anterior –que la IA no solo automatiza tareas ligadas a la producción de bienes y servicios, sino también a la generación de ideas–, diría que aún es pronto para cuantificar la magnitud real de su impacto en la productividad y el crecimiento económicos. Hagamos otro paralelismo histórico. Los avances del pulido del vidrio en el siglo XVII fueron el preludio para crear, tiempo después, microscopios capaces de detectar gérmenes y otros microrganismos hasta entonces desconocidos. De forma parecida, hoy resulta difícil anticipar con exactitud hasta dónde llegará la IA. No obstante, el estudio de Toner-Rodgers apunta hacia un horizonte prometedor en cuanto a generación de ideas, descubrimientos científicos y tasas de innovación, a medida que esta tecnología despliegue todo su potencial.
Cinco recomendaciones clave para responsables políticos
Basándonos en estos y otros estudios, en nuestro informe sobre la IA proponemos al Gobierno francés una serie de actuaciones urgentes. Además de un aumento sustancial de la inversión pública, pedimos reformas en las políticas de varios ámbitos estratégicos:
1. Reestructurar el sistema educativo para mejorar la formación en inteligencia artificial
Es prioritario restructurar el sistema educativo para mejorar la formación en IA. La educación desempeña un papel esencial como motor de movilidad social. Cuando es sólida y de calidad, contribuye a mitigar los efectos socioeconómicos negativos del cambio tecnológico, al preparar mejor a los ciudadanos para adaptarse a él. Aunque la formación en IA en las aulas es fundamental, es aconsejable que los alumnos no accedan prematuramente a esta tecnología. Soy un tradicionalista, porque defiendo que los estudiantes dediquen tiempo a escribir y leer, no solo a pasar horas frente a una pantalla. Tienen que aprender demostraciones matemáticas. Cuando era niño, estudiaba geometría euclidiana, clave para aprender a razonar. Con la IA, estas habilidades cobran aún más importancia: es imprescindible escribir bien, razonar de forma matemática y dominar cálculo y lógica. Los estudiantes necesitan cultivar un pensamiento crítico.
2. Diseñar políticas laborales de recualificación, mejora de competencias y flexiseguridad
Un buen sistema educativo debe ir acompañado de políticas de empleo adecuadas, como en Dinamarca. Allí, si alguien pierde su empleo, el Estado le ofrece formación y apoyo para encontrar otro trabajo. Todo un contraste con Estados Unidos, donde la falta de una red de seguridad ha contribuido al aumento de las llamadas “muertes por desesperación” entre los hombres blancos de mediana edad y no cualificados. Estudios comparativos muestran que perder el trabajo en Dinamarca y en Estados Unidos tiene consecuencias muy distintas para perfiles similares, en gran medida, debido a las políticas de empleo, no a la IA. Aunque la automatización obligará a restructurar algunos trabajos y eliminar ciertas tareas, también abrirá nuevas oportunidades laborales. Aprovecharlas exige sistemas educativos y de flexiseguridad sólidos.
3. Favorecer la entrada en el mercado a nuevas empresas
Junto con Antonin Bergeaud (HEC Paris), Timo Boppart (IIES, Universidad de Estocolmo, y Universidad de St. Gallen), Peter Klenow (Stanford), Huiyu Li (Banco de la Reserva Federal de San Francisco), he estudiado la productividad total de los factores –la relación entre la producción total y los recursos empleados para generarla– en Estados Unidos entre 1988 y 2019, en pleno auge de las tecnologías de la información (TI). De 1988 a 1995, esta productividad creció a un ritmo medio del 0,8% anual, pero de 2006 a 2019 se redujo a apenas un 0,4%. ¿Qué pasó entre medias?
De 1996 a 2005, el crecimiento aumentó hasta el 2,1% anual. Este repunte puede atribuirse al auge de las denominadas empresas superestrella –como Google y Amazon–, que supieron aprovechar la tecnología mejor que otras y se expandieron mediante fusiones y adquisiciones. En aquel momento, la política de competencia aún no se había adaptado a la revolución de las TI, lo que les permitió expandirse sin límite hasta convertirse en actores tentaculares que desincentivaban la competencia. A partir de 2000, la tasa de creación de nuevas empresas de todos los tamaños comenzó a disminuir mientras aumentaba el margen de beneficio medio de las superestrellas. La falta de una política de competencia allanó el camino para su hegemonía.
Eso nos lleva a la situación actual, en la que unas pocas empresas superestrella dominan el segmento superior de la cadena de valor de la IA. Por eso dedicamos una gran parte de nuestro informe a las reformas necesarias para fomentar la competencia, que pasan por frenar las adquisiciones sin límite, sobre todo si suponen una barrera a la creación de nuevas empresas o les impiden innovar. Las políticas de competencia no solo se han de diseñar pensando en determinadas cuotas de mercado, sino también en el efecto que podría tener una fusión en la innovación.
4. Proteger los datos sin frenar la innovación
Soy un firme partidario de las “fuentes abiertas”. Pero para que este enfoque sea efectivo, es preciso relajar ciertas regulaciones sobre el acceso a los datos. Al Reglamento General de Protección de Datos de la UE, Francia ha añadido su propia legislación sobre el uso de datos sanitarios. No cuestiono la necesidad de un marco normativo, pero el nivel actual de exigencia está creando una barrera a la competencia, especialmente para las pequeñas empresas. Los estudios indican que la competencia fomenta la innovación, sobre todo en ámbitos punteros como la IA. El problema con la regulación –ya sea en materia de gestión de datos o de competencia– siempre es el mismo: la tecnología avanza más rápido que nuestras instituciones. Tenemos que encontrar el equilibrio.
5. Unificar el mercado para impulsar la innovación en la UE
En su informe sobre la competitividad europea, Mario Dragui destacaba en 2024 que la UE necesita un mercado y un ecosistema financiero plenamente unificados, con capacidad para invertir en innovación. Como sucede con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) de Estados Unidos, se trata de conseguir que el mundo académico, la industria y los gobiernos trabajen juntos en una I+D de vanguardia, ampliando así las fronteras de la tecnología y la ciencia. Estados Unidos tiene otras dos agencias, DARPA, para proyectos de defensa, y BARDA, para la investigación biomédica. Si bien hay investigación puntera en la UE, la innovación suele hacerse fuera. Eso ha de cambiar. Tenemos científicos de prestigio mundial, pero necesitamos invertir de forma considerable en sus proyectos de investigación para sacarles el máximo partido, además de un mercado unificado donde lanzar sus innovaciones.
IA, una prioridad estratégica para la UE
La IA constituye un punto de inflexión en nuestras sociedades modernas, al trastocar nuestra manera de pensar, producir y consumir; en definitiva, nuestro modo de vida. De ahí que sea crucial alcanzar, sin más dilación, el dominio de esta tecnología.
Los Veintisiete tienden a actuar solo cuando hay una emergencia. La COVID-19 fue una emergencia. Ucrania es una emergencia. Lamentablemente, no todos los líderes europeos perciben la cesión del liderazgo tecnológico a Estados Unidos y China como una emergencia.
La UE debería formar una coalición de la voluntad, la de aquellos que quieren hacer suya esta agenda y abordar juntos cuestiones clave como la Unión de Mercado de Capitales para impulsar la inversión en innovación. Lo ideal sería que todos los países de la Unión se sumaran. Mientras, empecemos todos a actuar en nuestra propia esfera de influencia.
Fuente: basado en las intervenciones de Philippe Aghion en la Conferencia sobre la Economía de la IA, organizada por la Iniciativa sobre la Inteligencia Artificial y el Futuro de la Dirección y celebrada en noviembre de 2024 en el campus del IESE en Barcelona.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en Insight for Global Leaders nº 1.